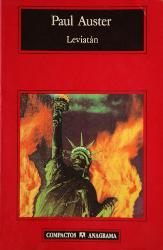Marzo de 2006. Jueves. 10:00 AM. Lugar: Florida y Viamonte, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina.
Normalmente pasarían miles de personas en escasos 3 minutos por ésta esquina, hoy no es así. La ciudad, no sólo acá, sino en toda su extensión, se encuentra vacía. Las noticias en los diarios que no salieron, hablan de la tremenda cifra de, al menos, 7500 personas halladas por Prefectura ahogadas en el Río de La Plata. Sin hablar de las decenas de cadáveres amontonados de todos aquellos que no resistieron y se arrojaron por la ventana de los edificios céntricos. Sus caras de espanto reflejaban el terror vivido el día anterior. Terror impensado e inesperado salvo, claro está, por una sola persona. Persona que a esta altura, disfruta de su tan programada soledad, sentado solo en la intersección de ambas peatonales. Tiene su celular en la mano y celebra su triunfo de forma, al fin, silenciosa...
Martín Cazado era un tipo normal. Trabajó en un banco de la zona del microcentro durante años. Años en los que le entregó su vida al trabajo de forma incondicional. Siempre les fue fiel, no se merecía que lo dejaran en la calle de un día para el otro sin previo aviso. Martín odiaba todo el entorno; la locura que invadía a diario los subtes, los colectivos y las calles, gente pisándose y chocándose todo el tiempo sin importar a quien chocaban o a quien pisaban. La jungla de cemento era su hábitat. Taxistas peleándose con colectiveros. Colectiveros que cargaban 200 personas en un micro para 35.
Ringntones de los más variados y de lo más parecidos. Detestaba la "cultura celular" - aunque él tuviera uno gracias al Banco - no soportaba tener que escuchar la conversación a los gritos de alguno o alguna en el colectivo. ¿Qué carajo le importaba a él si el cornudo que tenía en el asiento trasero del subte se humillaba en público ante la mujer que le adornó la cabeza con un racimo de cuernos? ¿Por qué razón, la pendeja que tenía a su lado no ponía su celular para que vibrara ante cada uno de los 254 mensajes de texto que le llegaron en un viaje de 20 minutos? Los entendía necesarios pero muy mal utilizados.
Cazado tenía una pasión oculta y no tanto. Amaba la computación. Hallaba la paz definitiva y el equilibrio para su vida en su computadora durante noches inagotables. En todas esas noches fue que se convirtió en uno de los más famosos "hackers". Famoso por sus intromisiones en sistemas informáticos y más famoso aún por su anonimato en un cien por cien.
El día que lo echaron del banco fue que comenzó a tramar el plan. Se vengaría de los que lo echaron, de la gente toda que se aplastaba en la calle y de las compañías de teléfonos celulares.
Había encontrado la manera de meterse en los sistemas informáticos de las empresas de teléfonos. Tardó cerca de seis meses en pulir el plan, si todo salía bien, quizás lograría que el centro se vaciara de gente por un par de días y lograría que la gente no quisiera adquirir más celulares. Conocía perfectamente, además, el desequilibrio financiero que podría llegar a conseguir. Sería su forma de vengarse del sistema y de la absurda modernidad. Tenía todo listo...
Martín Cazado salió de su casa con su celular en la mano el miércoles anterior, a las ocho de la mañana. Como lo había hecho durante años se dirigió hacia el centro, primero en colectivo rodeado de 60 personas apretadas como si fueran ganado y luego en subte con el triple de cabezas directas al matadero.
El plan sería el siguiente a las 9:55 AM después de desayunar en Mc Donald's se pararía en la esquina de Corrientes y Florida con su teléfono en la mano y con unos auriculares especialmente diseñados para la ocasión. Tres minutos más tarde con sólo pulsar una tecla de su teléfono haría un llamado a su computadora. La misma ejecutaría el programa que se introduciría en las compañía de celulares discriminando los números registrados en Capital Federal. El virus tomaría el número telefónico con el que el equipo más contacto tuviera y a través de ese nombre llegaría el siguiente mensaje: "¿Cómo andás?". Al abrir el mensaje e intentar responder se activaría el caos.
Así fue. A las 10:00 AM y de manera puntual, llegó un primer aviso. Todos los teléfonos emitieron al unísono, el llamado típico que efectuaban ante un nuevo mensaje de texto. En las calles, colectivos, edificios, subtes y en cada uno de los sitios donde hubiera un celular, la gente comenzó desesperada a efectuar los movimientos típicos y convulsivos de quien busca su aparato. Millones de teléfonos fueron activados al mismo tiempo, y con ellos se elevo el ringtone más escandaloso y constante que jamás hubieran escuchado. Se bloquearon los teclados y las comunicaciones, el sonido comenzó a elevar su volumen de manera constante multiplicado por miles y anulando cualquier tipo de ruido natural y viciado de la muy escandalosa ciudad.
En las calles la gente intentó apagar su teléfono pero fue imposible. Los choferes aturdidos por los celulares de los pasajeros perdieron el control de sus colectivos provocando choques y atascamientos. Los maquinistas de subtes y trenes chocaron contra las otras formaciones. Los pájaros elevaron su vuelo a niveles jamás alcanzados. Perros y gatos emigraron a barrios alejados del centro en donde la situación era mucho menos escandalosa y, por consiguiente, bastante menos desesperante.
En escasos minutos el clima en el centro era de desesperación, estábamos de frente a la contaminación ambiental más ruidosa de la historia. La policía, Defensa Civil, Bomberos, Ambulancias y la Cruz Roja fueron sobrepasadas por la barbarie. Las ventanas de los edificios y las vidrieras de los comercios estallaban provocando una lluvia de cristales que caían como balas sobre las personas. La gente comenzó a correr hacia el Río buscando la paz que en las calles no se encontraba y se arrojaba a las aguas turbias y contaminadas sin dudarlo.
Cazado era testigo mudo de la desesperación general contemplando la exactitud de su plan.
Pasaron diez minutos hasta que la primera persona con un dejo de lucidez se dio cuenta de que sólo debían sacar la batería de su celular. Ya era demasiado tarde.
Veinticinco minutos más tarde todo había finalizado, incluida la vida de miles de personas. Muchos de los sobrevivientes terminaron sordos por el escandaloso sonido. Durante la noche que llegó, la gente que tuvo la suerte de tener su celular apagado, peregrinó hasta el río y arrojó su teléfono a las aguas.
Ésta mañana, la del jueves, la ciudad estaba vacía. Sólo los perros, gatos y las aves se atrevían, tímidamente, a volver salir. En los días que siguieron, se supo que la edad promedio de la población pasó de 45 a 63 años, la mayoría era gente grande que no se acercaba al centro y carentes de la modernidad telefónica.
Martín Cazado se había vengado. Esa mañana tomó su bicicleta y llegó al centro en 20 minutos, sólo retrasó su llegada el contínuo esquivar de los restos de automóviles humeantes en las calles. Lo había logrado.
Fernando A. Narvaez